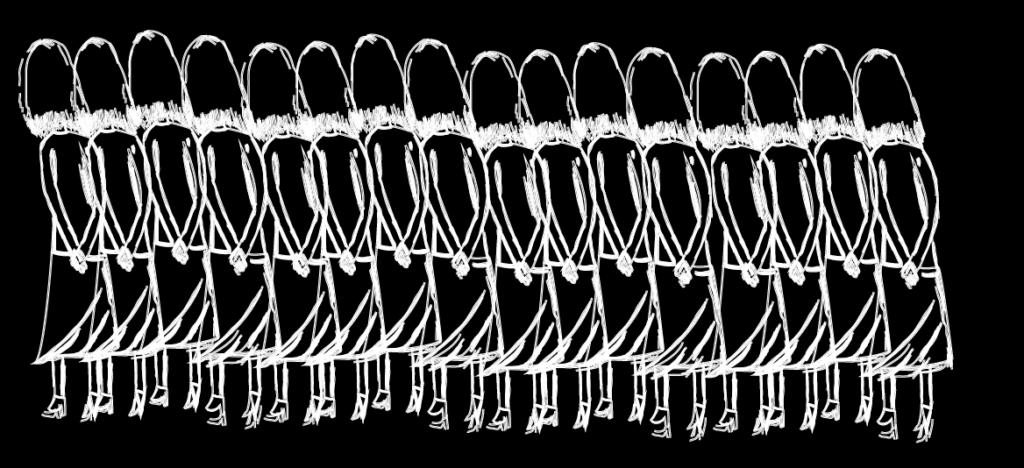Qué velada tan violenta. La música no importó más porque en el desastre estaba marcado el nuevo tempo según la partitura y sus compases en colisión. En la escena quedaron instrumentos rotos: el saxofón perdió todas sus llaves por un puñetazo en la campana, al bajo le cortaron las graves y su intención de llevar el ritmo a dueto con la batería que perdió sus platillos, el piano quedó sin sus amarillos dientes de marfil y el micrófono no soportó la caída ni la tristeza de ser abandonado. “Tanto frenesí era hermoso y nadie lo quiso detener -algunos pensaban- tan hermoso porque el protagonismo de la celebración en el oscuro bar de Parrodi se lo llevó un pobre desdichado que no alcanzó a desahogarse en su botella”.
Nadie supo cómo empezó la dulce tragedia, solamente unos pocos afortunados se acuerdan de ver cómo aquel hombre se levantó de golpe como perro que encuentra un aroma y comenzó, sin hablarle a nadie, a contar una historia que poco a poco hipnotizó a los presentes sin la necesidad de un péndulo. De los testigos sobrevivientes se rescató de forma fragmentada, la narración que aquí se plasma:
“Me veo obligado por un impulso impersonal a decirles que, así como la de ustedes, mi existencia ya sólo se basa en vivir. La única mujer en la que nunca confié, pero todo entregué me abandonó diciéndome “adiós”, ¿con qué descaro? No sólo eso, sino que se alejó de mí cuando su retrato terminé de pintar. Me cité con ella durante una semana completa todas las tardes, justo antes de que el sol se escondiera y pintara de anaranjado el cielo, porque era la única hora en que ambos, como destinados a ser, nos desocupábamos y podíamos encontrar en dicho color una dualidad: el día que empieza para el arte y termina para la razón. Sobre un lienzo ¡blanco-blanco-blanco! -para ese entonces, la banda ya tocaba mucho más rápido, pero a volumen bajo para que todos escucharan al extraño- la dibujé y pinté, mientras ella posaba sentada sobre un viejo y desgarrado sillón verde esperando y esperando a que imprimiera hasta sus ideas. Con su extraña postura corregí, detallé, perfeccioné, pulí y su alma me bebí para traer el lienzo que conmigo cargo. Nunca dejé que al final de las sesiones viera los avances; me cuidaba siempre de cubrir la obra más por miedo que por las ganas de darle una sorpresa.
Un día antes de terminar su retrato la noté distinta. Vi que su postura era diferente cuando entendí que me había cerrado sus ganas de compartirme lo que pensaba, lo que planeaba o lo que quién sabe qué diablos me quería mostrar. Su codo estaba más cerrado; su cuello, ya no tenía una inclinación de dulzura sino de soberbia; sus hombros, cargados hacia adelante y sus piernas, que antes las tenía cruzadas como en forma de “cuatro”, ahora se ocupaban en tapar la desgarrada y manchada tela verde. No sabía qué había cambiado en ella o si todo fue una mentira. Como les dije, después de esa noche de luna roja no la volví a ver, cuando al final de la sesión, se despidió con su indiferente sentencia. Para mi suerte o desgracia, su retrato terminé, pero quise esperar al día siguiente para mostrárselo dentro de un marco, brindar juntos y explicárselo. Desde entonces no la he vuelto a ver, ni siquiera por la casualidad de nuestro “destinados a ser”.
Cuando terminó de contar su historia ya la banda había dejado de sonar. Todos estaban confundidos y el silencio invadió incluso el aire. Nadie supo jamás si fue porque de momento todos se quedaron sordos o si porque en algún cementerio se enterraron todas las palabras. Momento después comenzó con normalidad el bullicio hasta que un mesero de la esquina inició un torrente de preguntas que vendrían después de la suya acerca del paradero de aquella mujer. El hombre no dijo nada. Sacó de una de las bolsas de su abrigo el lienzo doblado, sacó el suspenso de la obra desnuda y descuidada. Le fue quitando los pliegues lentamente y, entre más desdoblada estaba al tiempo que el hombre rompía en llantos y poco a poco la dejaba caer, más grave era la mentira que cada uno descubría de sí mismo. El lienzo blanco era realmente eso: solamente un lienzo blanco para los ojos, pero un espejo de pasiones e ideas muertas y abandonadas para el alma que lo viera. Los músicos encontraron su canción anhelada y jamás interpretada; un viejo vio el amor que siempre quiso tener; el divorciado pudo imaginar la infancia de sus hijos que nunca presenció; al mesero le chispó la oportunidad que dejó ir y así, cada uno de los presentes encontró en ese pedazo incompleto de arte la parte de su vida que no pudieron concluir y desearon siempre. De nadie era la culpa de su vida simple e insípida, solamente del extraño que les había mostrado que así era. Para ese momento, el desconocido se había ido de Parrodi; un indigente atestigua que lo vio salir y encontrarse con una mujer que lo esperaba sentada sobre la banqueta amarilla. Lo que prosiguió para los que de nada tenían culpa se cuenta ya al principio de este episodio.